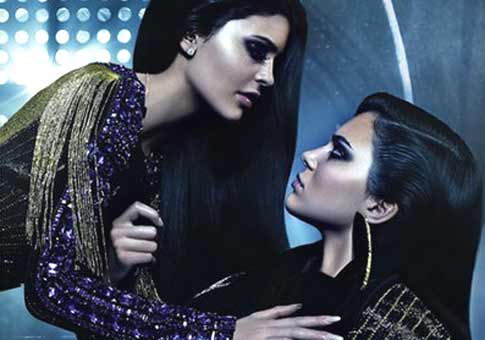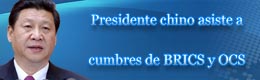Por Carlos Acat-Koch
LIMA, 9 ago (Xinhua) -- Perú es un país pluricultural desde tiempos remotos, cuando el territorio comenzó a ser ocupado por diversos pueblos, cada uno con diferentes prácticas, costumbres y formas de concebir la vida y el bienestar, y donde los indígenas han sido excluidos polìtica, económica y socialmente desde la conquista y el colonialismo español.
La aparición del imperio incaico en los siglos XIII y XVI, con su organización política y militar, permitió consolidar una suerte de nación cuyos dominios llegaron hasta Colombia por el norte, Chile por el sur y Bolivia en el este; ero sólo llegaron hasta la ceja de la Amazonia.
Con la presencia del colonialismo español desde el siglo XVI hasta principios del XIX, el imperio incaico y las etnias existentes fueron subyugados y prácticamente sometidos y diezmados por la explotación inhumana.
Con el predominio de los ibéricos y luego con la inmigración europea, los indígenas o naturales se convirtieron en pobladores de segunda categoría, hecho que aún se mantiene en esta época republicana, si bien en menor grado.
Esa diferencias marcadas han hecho que Perú sea un país fragmentado, con oposiciones típicas: capital/provincias; costa/sierra/Amazonia; campo/ciudad; formales/informales; e, incluidos/excluidos, entre muchas otras.
En ese contexto, en las últimas décadas el Estado peruano busca valorar la existencia de los indígenas y sus culturas, buscando concienciar para erradicar la discriminación y la exclusión, a fin de que puedan ejercitar sus derechos y deberes, y contar con participación activa en la toma de decisiones, concretamente cuando se trata de factores que influyen en su desarrollo individual y colectivo.
Al respecto, uno de los temas prioritarios es el de la autoidentificación, es decir que los indígenas se reconozcan como tales y no renuncien a su pasado, señala el Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq).
De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se proyectaba hacia 2014 que en el país sudamericano habitaban seis millones 489.109 originarios distribuidos en unos 50 grupos étnicos que pueblan las regiones andinas y especialmente amazónicas, y que hablan otras tantas lenguas.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ubican en poco más de cuatro millones a los indígenas peruanos, pero en los censos se les identificó sólo a través de criterios etnolingüísticos, que son limitantes y no dan resultados cabales.
"En estos momentos, colaboramos con un comité técnico del INEI abordando el tema de la autoidentificación de cara al censo nacional de 2017, para saber el número real de indígenas", precisa a Xinhua el antropólogo e historiador Newton Mori, directivo de Chirapaq.
El INEI aplicaba el criterio de la lengua materna para reconocer si una persona era indígena o no, y esa es una limitante, porque los encuestados la negaban o no la hablaban, expresa Mori.
Agrega que de acuerdo al estudio de la CEPAL, curiosamente, el mayor porcentaje que declaró ser quechuahablante no era de un pueblo andino, sino del distrito de San Juan de Lurigancho, en la capital peruana.
"Por ello es primordial la autoafirmación. Pero para ello se necesitan procesos que faciliten la autoidentificación, y en el caso de nuestra sociedad eso no sucede, como se ve por ejemplo a través de algunos programas de la televisión, se hace burla sobre los indígenas y entonces pocos se reconocen como tales", puntualiza nuestro entrevistado, quien confiesa que recién en su adultez ha podido identificarse como tal, pues su padre tiene origen amazónico y su madre andina.
La intérprete nacional Sylvia Falcón dijo a Xinhua que "en el Perú oficial todavía hay una fragmentación. Siento que falta el ejercicio de la comunicación y no hay mejor cosa para eso que sensibilizarse a partir del conocimiento, el buscar que aprender del otro, saber de su cultura, su tradición, su movimiento cotidiano y ceo que la única forma es comunicarnos, tender nexos, para saber qué hace, cómo lo hace. Se necesita también un acercamiento del Perú profundo al Perú oficial".
Hablar el idioma materno significa para muchos vivir en el atraso y se prefiere el castellano, y ello no contribuye a crear un ambiente adecuado en el autocalificarse, reseña Mori; y, pone de ejemplo que en una comunidad sur andina alejada de la ciudad, en la región Ayacucho, los progenitores solicitan a los profesores que no enseñen en quechua sino en castellano.
El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) generó en principio un clima propicio para iniciar el debate cuando se promulgó la ley de Consulta Previa con un criterio amplio, pues otorgaba un conjunto de parámetros en como preservar los usos y costumbres ancestrales, la lengua, la pertenencia territorial, pero faltó una mayor difusión por parte del Estado para conocer sus verdaderos alcances, según Chirapaq.
Si bien se publicitó el tema de la consulta previa, en la práctica no eran tales sino reuniones informativas sesgadas donde no se planteaba el verdadero problema; por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un listado de proyectos que deberían ser consultados y tal cosa no ocurrió.
"Por ello ocurrieron hechos como en la región Cajamarca en el 2009 donde varias etnias se declararon en huelga y cerraron carreteras para evitar la extracción de recursos naturales de sus tierras ancestrales y poner en peligro su supervivencia, y también en Arequipa (2015) por la oposición a la explotación de un yacimiento cuprífero cercano a tierras agrícolas", menciona nuestro entrevistado.
"El escaso ejercicio de sus deberes y derechos, así como la mínima participación en la toma de decisiones, aun cuando se trate de factores que afecten su desarrollo, su hábitat natural generan desconfianza entre ellos", acota Mori.
En ese sentido, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los indígenas ha declarado que hay que borrar la imagen, a nivel mundial, de que los pueblos indígenas frenan el desarrollo y se oponen al progreso; cuando esos recursos deben ser aprovechados a través del diálogo sin denostar o satanizar a los nativos.
"Creo que todas nuestras comunidades, nuestros pueblos ancestrales, siguen vigentes pero han quedado relegados. Se les ha dado un poco de voz pero solo frente para saber que se van a hacer proyectos en sus territorios. Tenemos un parlamento andino que debería preocuparse por el tema. Ignoramos, por ejemplo, el idioma que hablan", agrega Falcón, al precisar que los indígenas viven bajo condiciones vulnerables.
Los Ministerios de Educación (Minedu) y de Cultura (Mincul) y la Defensoría del Pueblo proponen políticas integrales, con énfasis en la atención en educación y salud, participación activa en el diálogo de consultas en diferentes niveles público-privados.
Asimismo, el pasado lunes 3 de agosto, las Ministras de Cultura, Diana Álvarez-Calderon, y de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, suscribieron un convenio marco de cooperación institucional a fin de realizar actividades conjuntas orientadas a la implementación de políticas de Estado en material de desarrollo e inclusión social, así como fortalecer la cultura ancestral.
Tal documento, verbigracia, facilitará acciones conjuntas en zonas habitadas mayormente por personas hablantes de una lengua originaria y los usuarios de los programas sociales, como Pensión 65, realicen labores de recuperación y transición de lenguas a través de la intervención de Saberes Productivos.
Para ese efecto, las primeras lenguas que se recuperarán y revitalizarán, dentro del programa intersectorial, serán el jaqaru y kukam: La primera se habla mayoritariamente en la provincia andina de Yauyos (Región Lima); mientras que la segunda en los distritos de San Juan Bautista, Punchana, Belén y Nauta (Provincia de Loreto), en el departamento amazónico de Loreto.
La lengua de los pueblos originarios en el Perú es fonético, no ha existido en sí la escritura; el quechua, que hablan más de un millón doscientos mil andinos, se le ha creado un alfabeto por esfuerzo más individual que del Estado propiamente dicho.
¿La falta de escritura afecta la relación social?, preguntamos a Mori. "Si y no, en los últimos años se están normalizando parte de los idiomas originarios.
"Hay un estándar que se está utilizando en la amazonia y que brota de los propios grupos étnicos y las organizaciones indígenas, con el fin de reafirmar su identidad y mantener el idioma, cosa que no sucede a gran escala. Hay una dicotomía entre preservar el idioma, tener literatura y textos en idioma originario y que ello sea visto como positivo y enriquecedor", responde Mori.
En términos generales las lenguas originarias no son del todo aceptadas en el Perú Oficial, son considerados de menor rango y, por ende, son objeto, muchas veces, de burla y eso, a tenor de los investigadores sociales, no ayudan a preservar el idioma.
Sin embargo, agrega Mori, jóvenes indígenas se están organizando para revalorar y rescatar su idioma materno, lo usan en reuniones amicales, en sus centros de estudios y lugares públicos, aunque su radio de acción es limitado; la tarea fundamental parte del Estado, para que así los indígenas conozcan sus derechos y obligaciones y pueden ejecutar sin prejuicios, por ejemplo, trámites administrativos.
Con ocasión del Día Nacional de la Diversidad Cultural y Lingüística, en mayo pasado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó el Registro Bilingüe Awajún-Castellano, que permite que más de 70 mil awajún puedan registrar nacimientos, matrimonios y defunciones y generar actas en su propio idioma, con el mismo valor oficial que los escritos en castellano.
El Ministerio de Cultura ha puesto en funcionamiento una plataforma visual con el mapa sonoro de lenguas indígenas u originarias, que permite no solo escuchar 47 lenguas que se hablan en el país, también datos estadísticos sobre los hablates y las regiones donde dominan estas lenguas, incluyendo vídeos con canciones tradicionales e imágenes referencias de esos pueblos.
Al pedirle una reflexión por el Día Internacional de Indígena, la soprano Falcón precisó: "Creo que los indígenas, entre los que me considero por propia ascendencia, como en cualquier sociedad, hay voces diversas pero hay que escucharlos.
"En un país como el nuestro donde existen diversas características, con una visión de realidad y futuro diferentes, hay necesidad de invitarlos a una mesa donde el Estado dialogo con todos. Es fundamental, es un trabajo constante, a lo largo del tiempo para alcanzar metas pero sobre todo con respeto a la ideosincracia que merecen todas las personas que no viven como uno. Si hay respeto a la ideosincracia, pues ser{a un cosa grande".
El Latinobarómetro 2011 captaba que hay elevados niveles de percepción de la existencia de discriminación racial en América Latina, y según ese estudio el 39 por ciento de los peruanos opinaba que eran discriminados por raza: "Por eso, es importante la autoidentificación para vencer los prejuicios", concluye Mori.
"En integración cultural, el desafío es que el Perú Oficial se hace cada vez más cosmopolita y occidental, mientras que el otro Perú construye un perfil que se nutre de todas las sangres, este divorcio deviene en un problema de identidad", afirma el antropólogo Matos.